-- Ecco, signore --dijo--. ¡Ahora, a disfrutar del banquete!
Y vaya si disfrutamos. Ese día sufrí una conversión damascena y me transformé en el hombre de buen comer que he sido desde entonces. Todos los jóvenes deberían darse prisa en ejercitarse en los placeres de la mesa, pues sobreviven a cualquier otro, incluso a los del lecho, les doy mi palabra.
La comida que nos sirvieron fue opulenta, inusual y sorprendentemente variada. Para empezar, había lonchas de hígado de pichón sobre pan tostado y pastel de carne picada de cerdo con trozos de grasa translúcida. Luego llegó una gruesa y dulce nadando en una salsa aromática de hierbas, después de lo cual limpiamos nuestro paladar con un sorbete de membrillo. Para rematar la comida sirvieron en bandeja de plata un capón asado relleno de trufas; ¡ay, incluso ahora se me hace la boca agua al penar en el lejano recuerdo de aquella noble ave! Después, una compota de fruta untada de nata montada, un pastel de almendras empapado en miel y, para terminar, unos trozos de un exquisito queso parmesano muy curado que se desmenuzaba con facilidad... Fue la primera vez que lo probé.
En cuanto a la bebida, nos escanciaron en abundancia los vinos de reserva más singulares. Probamos un vigoroso y afrutado Riesling Wüttemberg del color de la paja, a continuación un maravilloso tinto llegado de las colinas toscanas, cálido y espeso como la sangre y, después de apurarlo hasta los posos, un aqua vitae fría y clara de Friuli, destilada de los hollejos de la uva, que produjo y gélido tintineo en mi boca pero corrió como fuego líquido por mis venas.
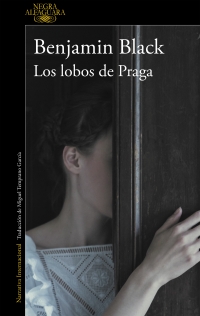 |
| [Benjamin Black, Los lobos de Praga, Alfaguara] |

No hay comentarios:
Publicar un comentario